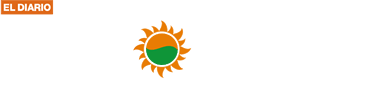Cuando de Chile me vengo…
Es invierno en Río Gallegos, ese mes de junio que siempre nos regala las temperaturas más bajas de la estación. Algunos trabajadores de la construcción le ponen el cuerpo al clima y continúan con su trabajo.
* Mario Novack
Juan Naiman Oyarzo, no se inmuta por el granizo que comienza a caer. Sigue picando la pared exterior por donde pasará un ramal de cables en la instalación domiciliaria de luz.
Es como muchos, un inmigrante chileno que llegó en la década del 80 a Santa Cruz. Un autentico chilote, de la isla de Chiloé, aquella de los encantados edificios de sus iglesias y los paisajes más atractivos.
Carpinteros, pescadores en las costas atlánticas, soldadores, mineros en Río Turbio, mozos, choferes, domésticas y niñeras, siempre en las labores más esforzadas y dispuestos al trabajo de sol a sol, aunque fuese en verano.
Muchos chilotes, abonaron con sus huesos y regaron con su sangre los campos santacruceños, cuando la metralla terminó con sus vidas en los fusilamientos masivos y en tumbas colectivas en los años bárbaros de la Patagonia Rebelde, en 1921.
No faltarían los momentos de encono, de discriminación y de enfrentamiento de colectividades, cuando se estuvo al borde de la guerra por el Canal de Beagle en 1978 y años más tarde, con el apoyo logístico de la dictadura pinochetista a las tropas inglesas que combatían en Malvinas.
Pero solemos decir que las historias, cuando vienen contadas desde otra latitud tienen un sabor especial y este es el caso de un artículo publicado el 26 de junio de 2011 en el diario La Tercera de Santiago de Chile, titulado La “toma” chilena de Río Gallegos.
Encontramos en esa nota vecinos conocidos de nuestra ciudad de origen chileno, algunos de ellos ya desaparecidos, pero que nos dejan una vivencia clara del tiempo y la emoción vivida.
Ignacio Bazán comienza diciendo Se comenta en este pueblo al sur de Argentina: al menos un 70% de su población es descendiente de chilenos. Los primeros llegaron a fines del siglo XIX y la migración no se detuvo hasta los 80. Encontraron trabajo y echaron raíces. Pero no fue gratis. Hubo discriminación y malos tratos. Hoy, las cosas están más tranquilas en esta argentina ciudad tan chilena.
¿Qué estoy haciendo aquí?
Esa era la pregunta que se repetía constantemente Gumercindo Pacheco, mientras su vista se perdía en la inmensidad del Atlántico. A su espalda se encontraba Río Gallegos, una ciudad de la Patagonia argentina a la que en esos años empezaban a llegar grandes cantidades de sus compatriotas. O paisanos, como él llama a sus connacionales chilenos con un marcado acento argentino.
“Era el año 52, tenía 16 años y extrañaba a mis amigos en Punta Arenas”, cuenta Pacheco. “Mi madre me trajo junto a algunos de mis hermanos. Los mayores ya se habían radicado aquí y trabajaron en las estancias con mi padre, que había muerto recientemente. No sabía qué hacía acá”.
La historia de Pacheco es la historia de miles en esta ciudad. La Patagonia argentina ofrecía a los chilenos las oportunidades que no podían encontrar en su propio país. Trabajo había. Los sueldos eran mejores. Y el cambio los beneficiaba. Al volver a Chile y cambiar lo ahorrado podían ayudar a sus familias o, incluso, comprar tierras.
No eran los primeros. Ya había habido una migración chilena hacia la Patagonia argentina a finales del siglo XIX. Eran hombres solitarios que se iban a trabajar en las estancias, que tuvieron su época dorada, cobrando precios exorbitantes por lana y carne, que duraría hasta el fin de la I Guerra Mundial.
Desde esa época, a los chilenos se les llamaba condescendientemente “chilotes”, ya que la mayoría venía de la empobrecida isla de Chiloé. Y si a los argentinos que trabajaban en las estancias de colonos ingleses y escoceses se les consideraba ciudadanos de segunda clase, el chileno, por descarte, se ubicaba en un peldaño aún más bajo.
En esta suerte de Far West del hemisferio sur que era la Patagonia Argentina, Río Gallegos oficiaba de capital. En la tierra del caos, las oportunidades aquí empezaban a abundar. Era aún un pueblo sin calles pavimentadas ni una infraestructura desarrollada, y tampoco había mucha gente para trabajar. Por eso, la segunda gran oleada de inmigrantes chilenos -que empezó a aparecer a partir de los años 50- se dedicó a la construcción, al comercio y a explotar los yacimientos de petróleo de la zona. Gumercindo Pacheco fue uno de ellos.
La invasión
La migración chilena hacia Río Gallegos fue sostenida entre la década de los 50 y fines de los 80. Pero el impulso de nuestra economía local desde esa fecha y la relativa paridad en el cambio de divisas terminaron por frenar paulatinamente el desembarco. Aun así, las últimas cifras del gobierno argentino -recopiladas el 2001- establecen a Río Gallegos como la ciudad argentina que proporcionalmente acoge a más ciudadanos chilenos: casi un 14% de sus 80 mil habitantes nació en Chile. Unas 11 mil personas.
Una comparación decidora: en el Gran Buenos Aires, una ciudad de casi 13 millones de habitantes, apenas residían 25 mil ciudadanos nacidos en Chile al momento del censo de 2001. Es decir, ellos representaban un 0,2% de la población de la capital argentina.
A simple vista, sin embargo, Gallegos es una ciudad que respira argentinidad. Como en el resto del país, sus veredas son disímiles: algunas de cemento, otras de baldosa y otras inexistentes, porque la responsabilidad de construirlas es del vecino. Y si el dueño de casa no quiere poner vereda, no hay.
A diferencia de la mayoría de las ciudades costeras chilenas, que se construyen desde el mar para atrás, Gallegos mira más hacia la pampa que hacia al Atlántico. Su avenida principal está a siete cuadras del borde costero, pero la vida en el centro de la ciudad transcurre como si Gallegos no tuviera mar. Allí están las mejores tiendas, las que destacan por los típicos artículos de cuero argentino. La ciudad no tiene malls ni cines, por lo que el principal pulmón de la vida citadina es su calle principal, donde la gente va a observar y ser observada. Muchos autos se pasean a la vuelta de la rueda con las ventanas abajo y la radio a todo volumen, con cumbia villera o reggeatón. Los pocos que van a la Costanera, “La Ría” como le llaman aquí, lo hacen para tomarse unos mates o unas cervezas sentados dentro de su auto.
Hay una característica que hace de Gallegos una ciudad particular, casi extravagante. Nueve de cada diez autos -sin importar precio, modelo o antigüedad- tienen sus vidrios polarizados. Parece una extraña sucursal de la New Jersey de Los Soprano. A pesar de que existe una ordenanza municipal que prohíbe los vidrios ahumados, nadie la respeta: casi ningún conductor se quiere dejar ver mientras maneja.
Pero aunque Gallegos sea una ciudad con un definido caparazón argentino, el núcleo, el corazón, la parte más blanda, empieza a develarse como decididamente chileno.
Existen barrios enteros fundados y habitados por chilenos, como el Belgrano o el Evita. O clubes de fútbol como el Independiente, que tienen cancha y sede social, además de la camiseta roja de nuestra selección. Los apellidos más comunes entre los chilenos de la ciudad son Mancilla (existe escrito con c y con s) y Vera.
Muchos políticos locales exitosos nacieron en Chile o son hijos de chilenos. En 1976, cuando asumió el gobierno militar, todos los chilenos fueron exonerados de los cargos públicos que ostentaban. “A mi padre le pasó”, relató el recordado ,Juan Carlos Cárdenas, quien llegó a Argentina con apenas tres meses. Aunque nació en Chile y fue presidente del club social Independiente, conocido como el club de los chilenos, se siente definitivamente más argentino, algo común entre los que llegaron a Gallegos muy niños y también en los hijos de chilenos nacidos aquí.
Cárdenas contó que de todas formas ha tenido que enfrentar el “chiloteo”, y que la única manera de pararlo es con carácter fuerte.
“El chiloteo es una forma de desprecio, que ha bajado en intensidad, pero todavía existe”, explicó también Antonio Pena, el ex cónsul chileno en Río Gallegos.
Ramiro Kröeger, chileno y dueño del bar más antiguo de la ciudad, Los Vascos, ha vivido 64 de sus 80 años en Argentina. Para él, lo bueno supera con creces lo malo. A su bar llegan las viejas glorias de Río Gallegos, que se mezclan con hombres más jóvenes a conversar. El lugar es un club de Toby y sus clientes, sus amigos. En las murallas cuelgan condecoraciones y cuadros, entre ellos un paisaje chilote. Kröeger nació en Castro y su familia todavía tiene un campo entre esa ciudad y Chonchi. Saca el cuadro y lo muestra con orgullo. El paisaje es su casa, su terreno en la isla. La voz le tiembla.
A pesar del acento, de sus maneras gauchas, Kröeger no olvida. Ha vivido toda una vida en Argentina, pero si la selección local juega con la de Chile, él va por Chile. Para el 78 se mantuvo expectante, pero nada le ocurrió. “Si uno actúa correctamente, no tiene nada de que temer”, dice. “Incluso para el 82, para la guerra de las Malvinas, me designaron jefe de manzana. Fue un gran orgullo”.
Su papel era asegurarse de que Río Gallegos estuviera en la oscuridad absoluta cada noche durante los tres meses que duró ese conflicto. Era una forma de evitar un potencial bombardeo inglés. Y Kröeger, el chileno, debía asegurarse de que la luz de ningún vecino de su manzana se colara hacia el exterior.
El sueño argentino
Gumercindo Pacheco extrañaba su país cuando llegó al entonces pequeño pueblo de Río Gallegos. Pero un par de años después, se afirmó. Y subió como la espuma. Sin cumplir la mayoría de edad, entró a trabajar como auxiliar a Argensud, una empresa del retail de la época. Luego fue contador, sub-gerente y gerente de una gran tienda de materiales de construcción: El Tehuelche. Incluso, tuvo participación en la sociedad por varios años. Hasta que la vendió para instalarse con el servicentro más grande de la ciudad, un mini imperio que, además, comprende garaje de repuestos, cambio de neumáticos y lavado de autos.
Pacheco cumplió el sueño argentino.
¿Qué estoy haciendo aquí?, se preguntaba un joven y desorientado Gumercindo Pacheco en la costanera de Río Gallegos. Hoy, 66 años más tarde y sin sacudirse del todo la nostalgia, todavía se encuentra mirando hacia el Atlántico.