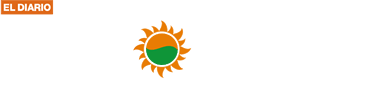Preocupación de la Sociedad Argentina de Pediatría por la influencia de antivacunas
La entidad compartió un documento donde advierte "una caída histórica en las coberturas de vacunación infantil y adolescente", lo que merma el "efecto rebaño". Esto puede llevar al retorno de enfermedades que habían sido eliminadas como la hepatitis, la tos convulsa, el sarampión o la poliomielitis.
En épocas de negacionismos varios, el que más preocupa es el de aquellos que rechazan la evidencia científica en favor de las vacunas. Los antivacunas, entre otras consecuencias, han provocado a nivel global un descenso en las tasas de inmunización.
Si bien hasta el momento Argentina se encontraba a salvo de ese fenómeno -en la medida en que destacaba por un calendario de vacunación obligatorio completo y una férrea tradición de adhesión de la población a los pinchazos- esa situación ha comenzado a revertirse. Tanto que la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) ha compartido un documento en el que advierte "una caída histórica en las coberturas de vacunación infantil y adolescente".
A partir de los datos provistos por el Ministerio de Salud y del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia que pertenece a esa misma cartera, la SAP manifestó su "profunda preocupación" por una situación crítica. Por las caídas en las tasas de vacunación y la merma del "efecto rebaño" (una protección colectiva que se logra cuando se inmuniza a grandes mayorías para evitar la propagación de una afección), podrían volver enfermedades que habían sido eliminadas como la hepatitis, la tos convulsa, el sarampión o la poliomielitis. Vacunas que, además de obligatorias, son gratuitas.
La médica infectóloga, Florencia Cahn, dice a Página/12: "Hay un avance de los grupos antivacunas debido a un discurso anticiencia que viene de las más altas esferas del poder. Ello hace que los antivacunas de Argentina, que siempre constituyeron un espacio minoritario, se sientan más empoderados y validados para salir a decir cualquier cosa, sin evidencia científica. Hay que estar muy alertas".
La médica infectóloga Leda Guzzi apunta: "Esto tiene impactos no solo en la protección individual sino también colectiva. Cuantas más personas vacunadas, más defensas frente a una enfermedad. Hoy la inmunidad de rebaño comienza a fragilizarse, a quebrarse y puede dar lugar a la introducción de las enfermedades".
Fenómeno barrial y mundial
En Estados Unidos, el secretario de Salud de Donald Trump, Robert Kennedy Jr. es un polemista antivacunas e invita a las familias a dudar, a buscar información en internet por cuenta propia. En Argentina, la diputada del PRO Marilú Quiróz, cuestiona el calendario de vacunación y a los organismos sanitarios de control estatal.
De hecho, convocó a un evento en la cámara baja que tituló: "¿Qué contienen reaimente las vacunas de Covid-19? Perspectivas legales, políticas, económicas, genéticas e infectológicas", a realizarse el 27 de noviembre. Esto generó la respuesta de la Sociedad Argentina de Infectología y de otras sociedades que enviaron una carta al presidente parlamentario Martín Menem señalando el "enorme peligro" que representaba una actividad "que solo induce al negacionismo científico".
Para Guzzi, lo que sucede es "muy grave" porque las vacunas constituyen una estrategia de salud pública fundamental, en la medida en que "salvaron miles de millones de vidas y cambiaron drásticamente la curva de mortalidad de las sociedades, en especial, de las poblaciones infantil y materna".
Luego sigue: "Es sumamente preocupante la caída en las tasas de vacunación, que no solo se observan en Argentina sino también en el mundo, por el avance de movimiento anticiencia, de los antivacunas. Son relatos que se instalaron a partir de cuestiones más políticas que científicas y que dan lugar a la reintroducción de enfermedades que en el pasado ya estaban controladas".
Y agrega los ejemplos del sarampión en América (que perdió el estatus de enfermedad eliminada), así como el brote de coqueluche (tos convulsa) que en Argentina ya provocó cinco fallecimientos, pese a ser una enfermedad "perfectamente prevenible por vacunación".
Números que asustan
Lo primero que destaca el informe de la Sociedad Argentina de Pediatría es que ninguna de las vacunas del calendario alcanzó el 95 por ciento de cobertura, el nivel óptimo para garantizar que una población en su conjunto se encuentre protegida contra una determinada afección. Lo que sorprende, en este sentido, fue la distancia que existió entre ese ideal y la realidad: la triple viral, que protege contra sarampión, rubéola y paperas y es aplicada a los cinco años, muestra una cobertura de apenas un 46 por ciento en 2024. En el lapso 2015-2019, esa misma vacuna alcanzaba una cobertura que rondaba el 90 por ciento.
Esa caída en las tasas de inmunización se repite para otras vacunas que protegen contra diversas afecciones. La cobertura de la vacuna contra la poliomielitis (refuerzo de los 5 años) disminuyó del 88 al 47 por ciento de 2015-2019 a 2024; mientras que la triple bacteriana, también pasó del 88 por ciento al 46.
Con los adolescentes y los bebés pasa lo mismo: las bajas en las tasas de vacunación no distinguen edad. Los pinchazos de la fórmula que protege contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en adolescentes, fundamental en la prevención de cánceres genitales, descendió al 55 por ciento en mujeres y al 51 en varones. Por su parte, la triple bacteriana acelular, clave para evitar el contagio de coqueluche o tos convulsa a lactantes menores, registró un retroceso del 82 al 54 por ciento en 2024. Sobre ello, Cahn subraya: "Tenemos siete bebés recién nacidos fallecidos por coqueluche, porque sus mamás no estaban inmunizadas con la vacuna triple bacteriana acelular".
El informe de la SAP, además, revela: "Los esquemas de vacunación básicos en el primer año de vida también presentan descensos importantes. La cobertura de la tercera dosis de la vacuna quíntuple y de la vacuna antipoliomielítica inactivada, que se administran a los 6 meses, cayó en promedio 10 puntos respecto a los niveles previos a la pandemia". Esto se traduce en que, aproximadamente, 115 mil lactantes no completaron esquemas para prevenir enfermedades como la difteria, la hepatitis B, la poliomielitis y la tos convulsa.
Más allá de estos datos, Analía Rearte, exdirectora nacional de epidemiología y presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, plantea sus matices a Página/12 y ayuda a entender el por qué del fenómeno: "Creo que la población argentina confía mucho en las vacunas. Con toda la información falsa dando vueltas y aunque no era obligatoria, durante la pandemia, el 95 por ciento de la sociedad se colocó al menos dos dosis". Y continúa: "A diferencia de otros países como Estados Unidos, el ministerio de Salud local dice que confía en las vacunas. Al mismo tiempo, en otros espacios como el Congreso (se refiere a la diputada Quiróz), también es verdad que se siembran dudas. Una no sabe hasta qué punto, si se empieza a dudar de una vacuna como la de la covid, luego no se empiece a dudar de todas".
Sálvense quien pueda vs. efecto rebaño
Argentina, como plantea Rearte, tiene una amplia tradición en inmunización y un calendario que, de cumplirse, constituye un ejemplo a nivel internacional. Sin embargo, a tono con la tendencia mundial de descreimiento de la evidencia científica, cada vez menos niños y adolescentes acceden a sus inyecciones de rigor. Si bien en el campo de la pediatría puede haber diferentes miradas con respecto a recetar más o menos medicamentos según el especialista de que se trate, con la vacunación suele haber consenso. Ningún especialista en su sano juicio recomendará a la familia que evite inmunizar a su niño.
Al respecto, Rearte apunta: "La baja de coberturas de vacunación es un hecho multifactorial. Más allá de los antivacunas, hay personas que no tendrían ningún problema en ir a vacunarse y no lo hacen. Puede ser por una disminución de la percepción de riesgo. Si bien el pediatra indica la vacunación, no tiene la potencia que tenía antes. Por otro lado, los vacunatorios tienen que ser accesibles y funcionar en horarios para que la gente puede asistir. Si trabajás todo el día, y el vacunatorio solo abre hasta las 14 por ejemplo, se hace difícil".
Lo que aún significa más, existen otros motivos que podrían explicar una disminución en la aplicación de vacunas. A nivel general, podría leerse como el resultado de la falta de confianza en las instituciones de referencia que antes se percibían legítimas y ahora, en época de posverdad, también se ponen en cuestión. El escepticismo de la sociedad que cuestiona a la familia, la escuela, la justicia y el periodismo (entre muchas más), también toca, en esta parte del siglo XXI, a la medicina y la ciencia. Como resultado, también pueden crecer las dudas en relación a las vacunas.
Por otra parte, también es cierto que las vacunas son víctimas de su propio éxito; esto es, a diferencia de un medicamento que cuando cura es fácilmente detectable, cuando las vacunas funcionan previniendo una enfermedad, nadie se da cuenta. Sencillamente, la afección se evita.
A todo ello se suma la falta de campañas de concientización. Se observa que la política de déficit fiscal cero ha barrido, incluso, con las estrategias de comunicación de salud pública. En paralelo, en un mundo cada vez más individualista y en un país en el que el discurso oficial busca instalar la narrativa del "sálvense quien pueda", conseguir un objetivo colectivo como el efecto rebaño, se parece mucho a un milagro.
En este presente, a pesar de la pila de evidencias científicas en su favor y de la experiencia reciente con el coronavirus, inmunizarse se convierte en un acto de contracultura. Habrá que ver cuáles son las maneras, en este siglo XXI, de construir pisos más elevados de legitimidad en torno al invento científico que más vidas salvó en la historia.
Página 12