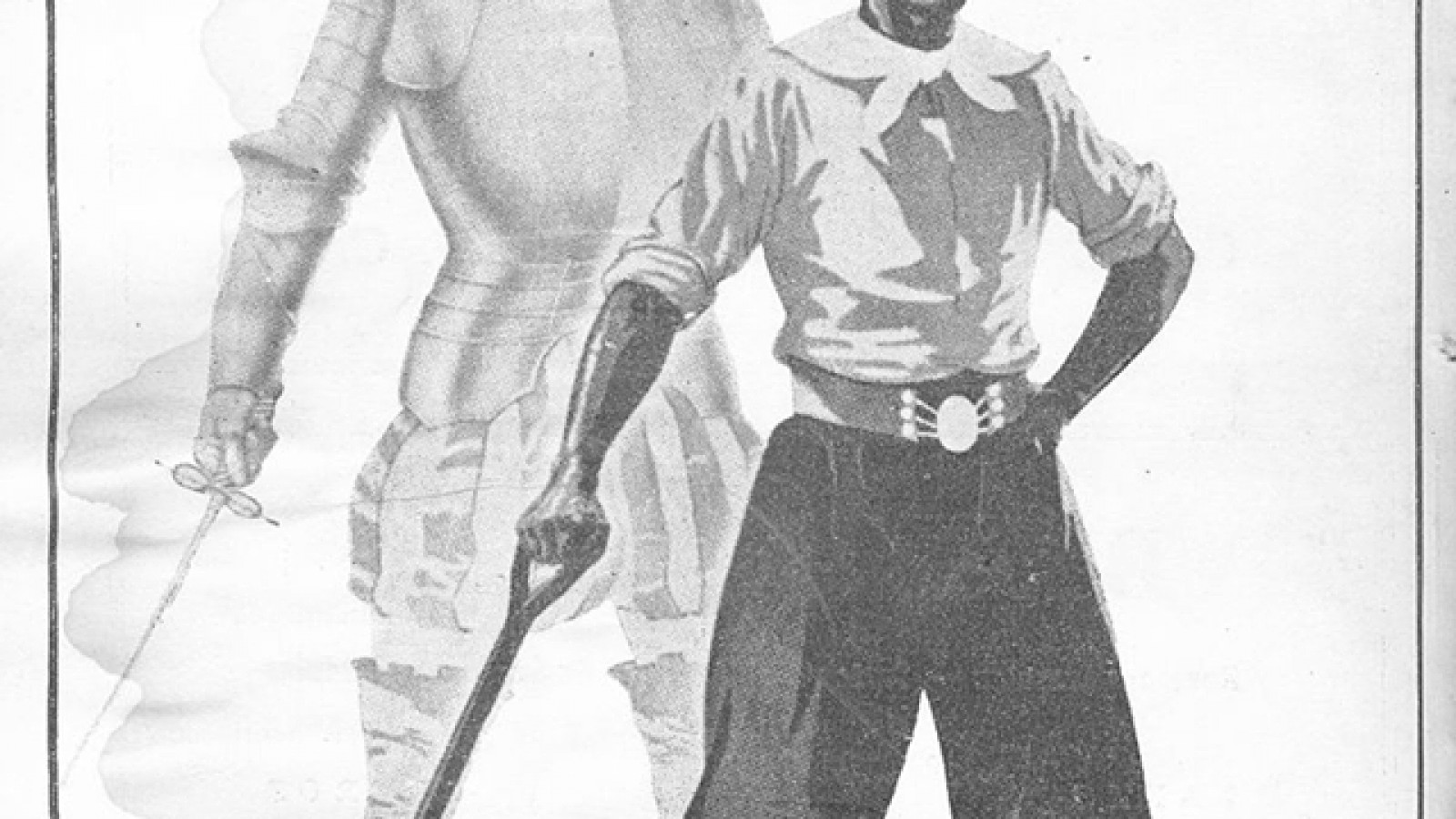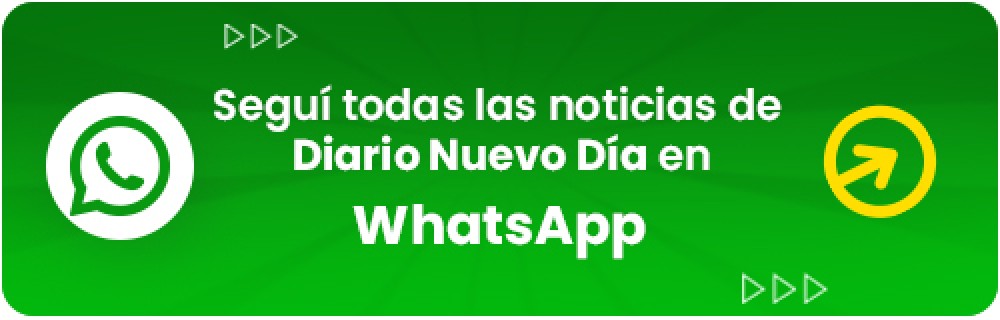Historias de Patagonia: 12 de octubre - Festejo o duelo
Durante casi un siglo se festejó como día de la raza. El 12 de octubre, día del inicio del mayor etnocidio cometido en la historia de la Humanidad, tenía aunque parezca increíble su marco de celebración con actos de desfiles y conmemoraciones escolares.
* Mario Novack
Seguramente no se pensó en la opinión de los pueblos originarios, aquellos que a partir de la llegada de los colonizadores vieron negada su existencia, idioma, creencia, derechos y culturas que ancestralmente poseían.
El Día de la Raza se celebra el 12 de octubre en la mayor parte de Hispanoamerica, España y los Estados Unidos, entre otros países. Fue creado a partir del siglo XX, inicialmente de forma espontánea y no oficial, para conmemorar una nueva identidad cultural, producto del encuentro y fusión entre los pueblos indígenas de América y los colonizadores españoles, además de la valorización del patrimonio hispanomericano.
Aunque el nombre «Día de la Raza» es el más popular en la actualidad, el nombre oficial suele variar de un país a otro: en España es el Día de la Fiesta Nacional o Día de la Hispanidad en Estados Unidos es Columbus Day o Día de Cristóbal Colón, en Chile y Perú se denomina Día del Encuentro de dos Mundos y en Argentina recibe el nombre de Día del Respeto a la Diversidad Cultural, etc.
Sin embargo, el descubrimiento no fue otra cosa que una invasión que destruyó culturas y poblaciones, adueñándose de la tierra y reduciendo a la esclavitud a las poblaciones autóctonas.
La barbarie sostenida a lo largo de siglos aún perdura en nuestros días y tiene muchas veces trascendencia nacional como en los casos de los enclaves mapuches o los wichis y tobas en el norte argentino.
Los hechos de la Colonia “ La Primavera” en Formosa a fines de noviembre de 2010 o los que terminaron con la muerte de Santiago Maldonado en agosto de 2017, ocurrieron en distintos gobiernos pero con igual violencia cometida desde las fuerzas del estado hacia los peticionantes.
Maldonado no era un originario, pero adhería a los reclamos de los mapuches, en un caso donde las certeza de culpabilidad de las fuerzas de seguridad es altísima, el gobierno se inclinó por dar a conocer el viejo método de la versión oficial. Esa misma que durante siglos habló de “integración” de dos mundos, cuando en realidad fue una invasión y saqueo de un continente.
España no estuvo sola, la acompañaron e imitaron otras potencias del viejo Mundo, como Portugal, Inglaterra, Holanda, Francia, en América y también en Asia, Africa y Oceanía.
El exterminio en la Patagonia
Las citas europeas hablan del encuentro de los integrantes de la expedición de Hernando de Magallanes con habitantes originarios, en abril de 1520, en la Bahía de San Julián. De los enfrentamientos con los integrantes de otras escuadras que llegaron a las costas patagónicas.
Sin embargo, cuando hubo una relación amistosa y de integración como en los casos de Floridablanca y San Carlos, en San Julián y Deseado, respectivamente la convivencia y el desarrollo fue viable.
El impacto más grande vendría a partir de la denominada “Campaña del Desierto” cuando las poblaciones indígenas fueron violentamente desplazadas, reducidas y confinadas a las denominadas “reservaciones”. De este modo se pretendió hacer cambiar a hábitos a poblaciones trashumantes, sometiéndolas a un modo de vida totalmente desconocido para ellos.
El objetivo perseguido era ni más ni menos que el reparto de la tierra en la denominada concesión Grünbein. Las leyes sancionadas por el Congreso Nacional , en el año 1891, ya citan a Santa Cruz, porque uno de sus artículos autorizaba al gobierno a vender 2.500 leguas.
Esta disposición y la ley de Remate fueron los fundamentos en que se basó el Poder Ejecutivo para hacer la concesión Grünbein. Este reparto de la tierra sumió a condiciones infrahumanas a las poblaciones indígenas, cada vez más acorraladas por los alambrados y la cría de ovejas.
Casimiro: un cacique entre dos mundos
Casimiro habría nacido en 1819 o 1820, en las cercanías del pueblo de Carmen de Patagones, y era hijo de una mujer tehuelche de nombre Joujuna o Jounja y de un cacique menor asesinado en 1822 a manos de los mapuches y sus aliados cuatreros realistas chilenos, más conocidos como los hermanos Pincheira.
Desde el 3 de marzo de 1829 Casimiro se crio en la «Estancia del Estado», cerca del poblado antes citado, al cuidado de su administrador y padrino Francisco Fourmantin, apodado Bibois —pronunciado en francés como bibuá— y quien llegaría a ser comandante del «Fuerte del Carmen».
Bibois, que según George Chaworth Musters fue corsario y tratante de esclavos, le había ofrecido a Joujuna aguardiente a cambio de su hijo. Joujuna y su gente bebieron el aguardiente durante tres días y tres noches. Luego de ser comprado por Bibois, Casimiro fue conocido como «Biguá», una deformación de la pronunciación francesa del mote de su padrastro.
Luego de aprender el idioma español, a los 13 años de edad Casimiro decidiría escaparse del domicilio de Bibois, para reunirse con su pueblo Aonikenk.
En 1840 falleció María la Grande, reina de todos los tehuelches al sur del rio negro; durante tres días ardieron fogatas en toda la Patagonia para honrarla. Tendría unos 53 años de edad. La reemplazó el joven Casimiro Biguá.
A partir de la fundación del Fuerte Bulnes en 1843 sobre el estrecho de Magallanes, y su traslado a Punta Arenas en 1848, Biguá se relacionaría con el gobierno chileno, comerciando diversos productos.
En 1845 el misionero anglicano Allen Francis Gardiner que había intentado infructuosamente convertir a los mapuches de Valdivia en 1843, recorrería el estrecho, el archipiélago de Tierra del Fuego y el canal de Beagle, y luego de pasar por las islas Malvinas —ya ocupadas de hecho por colonos británicos desde 1839— se uniría al año siguiente a la «Sociedad Misionera de la Patagonia» —creada en Londres e instalada en la isla Vigía del archipiélago citado— y viajaría nuevamente al estrecho, pero esta vez con la intención de instalar sus habitaciones en la bahía de San Gregorio, a poca distancia de las toldería de Biguá, iniciando así una misión entre los tehuelches, atrayéndolos con provisiones y logrando que se instalaran durante algunos días en los alrededores pero al poco tiempo lo abandonarían, fracasando así la tarea evangelizadora.
Desde la instalación del marino argentino Luis Piedrabuena en la isla Pavón desde 1859, (ubicada en el río Santa Cruz y a unos 40 km de su desembocadura en el mar), los tehuelches de Biguá comenzarían a comerciar con su factoría.
Al principio, Casimiro pactaría tanto con el gobierno argentino como con el chileno, recibiendo de ambos rangos militares y raciones de alimentos, tratando de mantener la integridad de la nación Aonikenk.
En la orilla diestra del río Santa Cruz, dos clérigos anglicanos de la «Sociedad Misionera de la Patagonia»: el alemán Teófilo Schmidt y el suizo Juan Federico Hunziker, procedentes de las islas Malvinas, en 1862 fundaron un establecimiento para evangelizar a los aborígenes tehuelches, incluyendo a la familia de Casimiro, pero duraría hasta el año siguiente.
En 1863 Piedrabuena arribó a la bahía de San Gregorio, paradero tehuelche sobre el estrecho de Magallanes, invitando a Biguá y a su hijo mayo Sam Slick -quien fuera bautizado por los misioneros anglicanos antes citados- a viajar a Buenos Aires en su nave Espora para conocer al presidente Bartolomé Mitre. Este en 1864 los recibiría con regalos y agasajos, le asignaría el rango de capitán y lo nombraría cacique principal de San Gregorio.
El 5 de julio de 1865 Biguá reconoció la soberanía argentina hasta el estrecho de Magallanes, incluso sobre Punta Arenas y la bahía San Gregorio, luego retornaría a dicho poblado chileno portando símbolos argentinos. A cambio, se le prometieron raciones dos veces al año.
En junio de 1866, Biguá volvió a Buenos Aires con Piedrabuena para ofrecer la fundación de una colonia en el estrecho de Magallanes, y por lo cual Mitre lo ascendería a teniente coronel del Ejército Argentino, nombrándole al capitán de guardias nacionales, Doroteo Mendoza como su secretario. En noviembre viajaron a Carmen de Patagones y luego pasaron a la isla Pavón, adonde reuniría más de cuatrocientos jinetes tehuelches bien preparados, haciéndoles una demostración de cuan hábiles eran con las armas enviadas y avivando fervientemente al Gobierno argentino, ante las miradas complacidas de Piedrabuena y Mendoza.
Al comenzar la Guerra del Paraguay, Mitre no pudo cumplir la promesa de enviar el buque y los elementos necesarios para la fundación de la nueva colonia en el estrecho, por lo cual, a finales del mismo año el proyecto de Piedrabuena se postergaría y el asesor y secretario de Biguá, Doroteo Mendoza, perecería a manos de algún cacique tehuelche decepcionado.
En 1867, Piedrabuena continuó comerciando pacíficamente con los aborígenes manteniendo constantemente la adhesión tehuelche a su causa y además, procuró un mayor conocimiento geográfico del territorio, por lo cual, organizaría una expedición con J. H. Gardiner que tenía bajo su mando a J. Hamsensus, Peterson y J. Mac Dugall, que aportando sus caballos, provisiones y pertrechos, remontarían el río Santa Cruz, descubriendo su naciente en un hermoso lago (el cual nueve años después, Francisco P. Moreno lo bautizaría como lago Argentino). En octubre de 1868 Piedrabuena viajaría nuevamente a Buenos Aires para visitar al nuevo presidente argentino Domingo Faustino Sarmiento, solicitándole el cumplimiento de embarcar la tropa prometida hacia la bahía de San Gregorio pero sólo recibiría una negativa debido a la precaria situación económica y naval del país que no podría afrontar una nueva contienda bélica.
Enterado el Gobierno chileno de lo acontecido Casimiro fue invitado a Santiago por el presidente Manuel Bulnes, quien le otorgaría el grado honorario y sueldo de capitán del ejército.
En la actual localidad de José de San Martín, Casimiro Biguá y cinco jefes principales de varios clanes, se reunieron en medio de la estepa con la intención de discutir acerca de la conveniencia de ponerse al servicio de la Argentina o de Chile, siendo los dos países que reclamaban soberanía sobre esas tierras. Luego de varias jornadas, el 3 de noviembre de 1869 se izó la Bandera de la Argentina y le jurarían fidelidad, comprometiéndose a defender los territorios nacionales (el lugar fue declarado monumento histórico nacional en 1998 y allí se encuentra una estatua de Casimiro).
Las relaciones de Biguá con Chile se enfriaron al ser degradado, luego de ser acusado de participar en el saqueo de Punta Arenas durante un motín en 1851 y de haber estado relacionado con el asesinato del gobernador chileno Bernardo Philippi en 1852.
En 1861 reanudaría sus intercambios comerciales en Punta Arenas.
Como cacique, tomó de Argentina y Chile cuanta ventaja se le ofrecía. Más que a una de las naciones que se disputaban la soberanía, Casimiro fue leal a la tierra misma y a su propia gente
Desapareció antes de la llegada del General Roca, abandonó la Patagonia todavía libre, sin «fronteras».
No se sabe dónde, ni exactamente cuando murió, pero lo hizo seguramente a su manera, sin padecer la prisión, como Sayhueque, ni ser condenado a una tumba de cemento, como la de Inacayal.
Vivió entre dos mundos, el de Chile y Argentina cuando aún no habían definido sus límites, y entre el de su cultura tehuelche y la «civilización».
Tal vez sigue cabalgando por las infinitas estepas que fueron suyas, convertido en viento. Fuente “La Prensa Austral”.
Hoy a punto de desaparecer el idioma originario, se destacan programas de recuperación del arte y la cultura de las comunidades tehuelches en Santa Cruz.
La labor de los referentes de las comunidades en las que se transformaron las comunidades, antes denominadas reservas, han logrado otorgar un marco de dignidad y mejora en la calidad de vida de sus integrantes.
Aunque aún resulta increíble leer decretos del Poder Ejecutivo Nacional que hablan de restituir “el cráneo y el poncho de los líderes aborígenes apropiados por los museos de las principales ciudad y para cuyos cuidados se habían empleado a los propios descendientes de esos líderes. Algo tan inhumano como increíble.
Sería sumamente extenso ahondar en estos aspectos. Sólo queremos citar que los habitantes originarios combatieron por la libertad de la naciente Argentina, contra un enemigo común: el reinado colonial de España, que repartió tierras, dictó encomiendas, prohibió idiomas y religiones y degolló y descuartizó a quien se opusiera a su autoridad. Por ello es oportuno el recuerdo de esta jornada.
12 de Octubre
Un día llegaron ellos
Y oscurecieron la luz
Traían palos de fuego
Con armaduras y cruz
Lejos nos han corrido
A caballo y con espadas
Se adueñaron de la tierra
Hasta dejarnos sin nada
Por eso mirando el mar
De nuevo parezco verlos
Y más que los cinco siglos
Nos vencerán los silencios
Se olvidaron de nosotros
Y de la sangre entregada
Cuando juntos luchamos
Por la libertad ansiada
Ya está Vicente Camargo
Combatiendo a los realistas
El gran cacique Cambay
Va completando la lista
Los indios, negros y esclavos
Son montoneras del norte
Que apoyando a Belgrano
A Juana Azurduy responden
La campaña del Desierto
Encontró vacas y tierras
La entrega de latifundios
Fue disfrazada de guerra